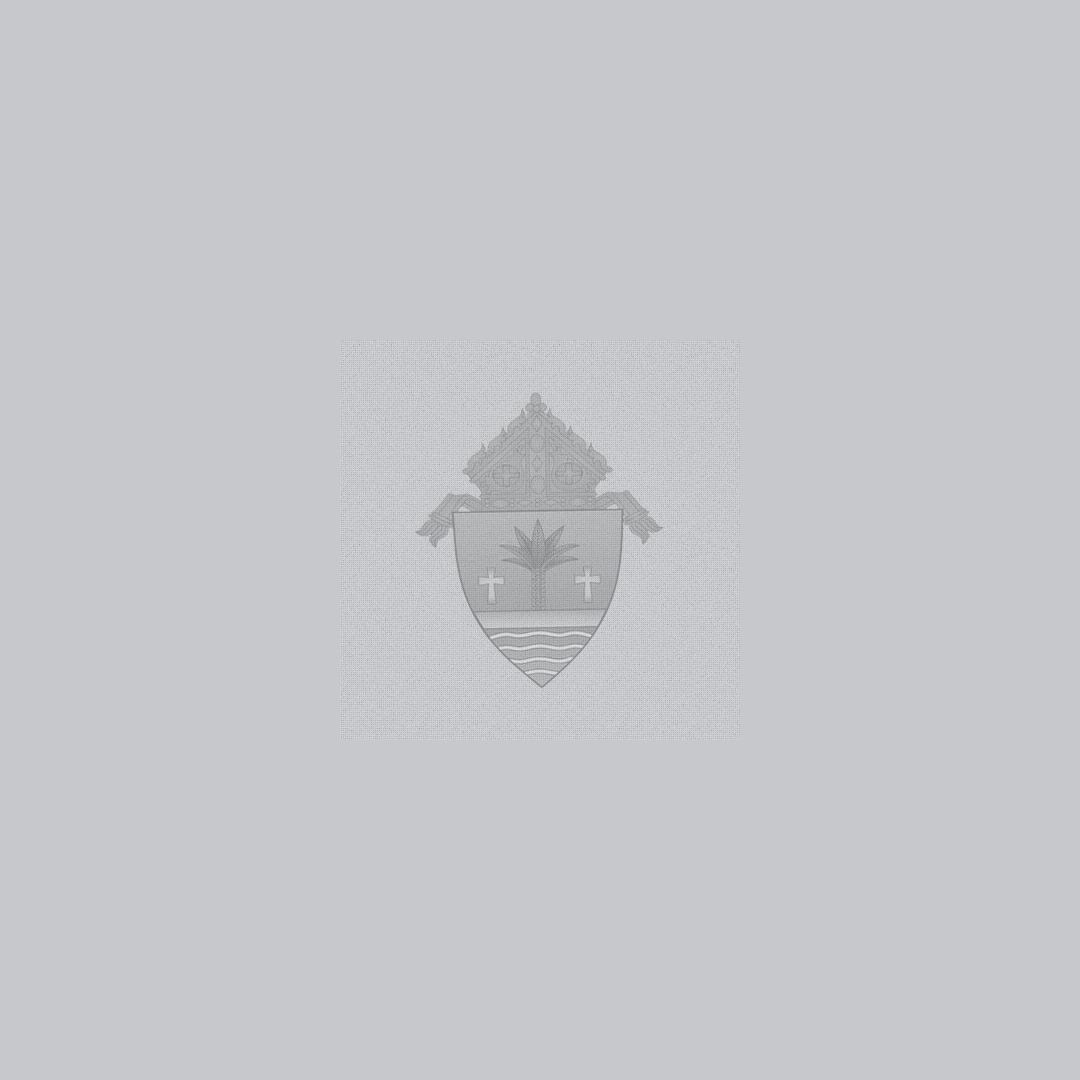By Bishop Peter Baldacchino -
En el siglo I, Jerusalén, la ciudad santa, no solo es la meta de las grandes peregrinaciones de Israel, sino la gran confluencia de judíos que han venido de muy diversas partes del mundo, para pasar sus últimos días junto al Templo y ser enterrados cerca de sus murallas. La comunidad de los hijos de Israel alcanzaban varios millones que vivían o habían nacido en la gran diáspora; Alejandría, Roma y Macedonia albergaban una buena parte de estos que, seguidores de la Ley e israelitas de religión, habían asumido la cultura y la lengua griega, común en la época.
Muchos de ellos entraron en la primera comunidad de Jerusalén al aceptar la fe y el camino de Cristo Jesús. A un buen número de viudas cristinas, las autoridades del Templo les negaron el acceso a las comidas que les eran servidas gratuitamente a los pobres y a los huérfanos. Entonces la pequeña comunidad apostólica tuvo que alimentarlas con sus limitados recursos. Los Hechos de los Apóstoles nos narran este molesto episodio que recoge las quejas de aquellos nuevos cristianos, judíos de cultura griega, o helenistas, porque sus viudas eran discriminadas a la hora del reparto de comida.
El texto nos deja ver mucho más que un pequeño incidente. Nos descubre la forma o el procedimiento por el que aparecen en la Iglesia todos los ministerios. Ante una necesidad, alimentar a las viudas griegas, interviene el Espíritu Santo otorgando dones y carismas, junto con la Iglesia que pone la normativa correspondiente, para que el servicio que se haga esté conforme a la mente y el mandato de Cristo. El Espíritu y la Iglesia llaman, inspiran, motivan. Es lo que llamamos una vocación y toda vocación lleva siempre a un ministerio. De modo que desde el comienzo, en la Iglesia de Cristo, cada vez que aparece una necesidad que atender, aparece un ministerio correspondiente. Así mismo, si esta necesidad desaparece, también desaparece el ministerio.
En la primitiva Iglesia, a pesar de estar influida por el peso cultural de la figura del varón en la época, las mujeres ocuparon puestos relativamente influyentes. Así una cuarta parte de las personas que colaboraban con Pablo eran mujeres. Febe, portadora de la carta a los Romanos, es reconocida como “diaconisa”; patrona o presidenta de la iglesia de Cencreas, en el puerto de Corinto; es decir que ella ejerció funciones de dirección con una importante responsabilidad en su comunidad. En la Carta a los Colosenses aparece Apfia, que con Filemón y Arequipo han fundado una iglesia doméstica. Se nombra muy a menudo a Prisca, esposa de Aquila, jefes de una iglesia en Efeso, predecesores de Pablo en la tarea misionera y entre muchas otras, a Junia que es nombrada con el título nada menos que de “apóstol”.
Por eso, para atender importantes necesidades de caridad, formación en la fe y funciones litúrgicas, la Iglesia hace aparecer el ministerio de las diaconisas; un servicio de carácter fluido que asumirá diversas funciones según las distintas necesidades del pueblo de Dios. Así, en el siglo III, se ocuparán de atender a los pobres y a los enfermos, prepararán a las mujeres para el Bautismo, las ayudarán a desvestir y a vestir y a ungirlas. A partir del siglo III hasta el IV tendrán las diaconisas una amplia participación en el orden de la Palabra la caridad, el culto y la oración, la instrucción e incluso en la dirección. En el siglo IV aparecen como parte del clero y reciben su ministerio por una imposición de manos del mismo obispo (jeirotonía). Las Constituciones Apostólicas colocan el rito de imposición de manos del obispo sobre la nueva diaconisa entre el diaconado (sacramento del orden divino) y el del subdiaconado (el primero de los órdenes establecido por la Iglesia).
Era el obispo el único que tenía potestad para consagrarlas y lo hacía rodeado por los presbíteros, diáconos y diaconisas de su Iglesia. Imponía él las manos a la aspirante al mismo tiempo que pronunciaba una hermosa oración de consagración en forma de prefacio.
Las diaconisas quedaban instituidas para el servicio de la caridad para con los pobres en la distribución de alimentos o de limosnas. Debían ofrecer amparo a las enfermas desamparadas y a los niños abandonados. Ayudaban a cuidar a las vírgenes y viudas de la comunidad y su criterio era requerido muy frecuentemente por el obispo. En la liturgia ellas debían guardar la puerta destinada a las mujeres, acomodarlas y mantener el orden en el espacio para ellas reservado.
Su más importante ministerio estaba en el rito bautismal de las neófitas adultas, a las que debían preparar durante todo su catecumenado. Debían ungirlas con el óleo santo y conducirlas de la mano a la piscina para la triple inmersión bautismal. Concluido este, las acompañaban de nuevo ante el obispo para ser ungidas en la frente, los oídos y los labios con el santo crisma perfumado.
La Didascalia de los Apóstoles, un documento del siglo III escrito en siriaco, dice a los obispos que: “A quienes te agraden de entre todo el pueblo, los escogerás y los establecerás como diáconos, un hombre para la ejecución de muchas cosas que son necesarias y una mujer para el servicio de las mujeres. Porque hay casas a las que no puedes enviar a un diácono entre las mujeres por causa de los paganos, pero puedes enviar a una diaconisa. Y también porque en otras muchas cosas es necesario el oficio de una diaconisa. En primer lugar, cuando las mujeres bajan al agua tienen que ser ungidas con el óleo de la unción por una diaconisa. Pero que sea un hombre el que pronuncie sobre ellas los nombres de la invocación de la divinidad en el agua. Y cuando salga del agua que la acoja la diaconisa y que ella le diga y le enseñe cómo debe ser conservado el sello del bautismo totalmente intacto en la pureza de la santidad”.
Aunque el concilio de Calcedonia ordena que se escoja para diaconisas a mujeres que ya han cumplido los 40 años, la Didascalia de los Apóstoles prefiere que las diaconisas sean designadas entre aquellas que habían cumplido ya los 50 años.
Las Constituciones Apostólicas ordenaban venerarlas como al Paráclito del Señor, pues “del mismo modo que nadie logra alcanzar la fe en Cristo sino por la doctrina del Espíritu Santo, así ninguna mujer debe acercarse al diácono o al obispo sino por la diaconisa”. Las diaconisas quedaban bajo la autoridad del obispo y en muchas comunidades tenía lugar reservado en la asamblea dominical y aunque Clemente de Alejandría las enumera junto a los obispos y presbíteros, las diaconisas nunca fueron ordenadas, sino instituidas.
En el martirologio romano aparecen más de una veintena de santas mártires que fueron diaconisas.
Cuando el bautismo de adultos dio paso al de los niños, la función de las diaconisas, su necesidad, fue desapareciendo y con ellas ese ministerio. Además, la aparición de nuevos estilos de vida consagrada y el crecimiento de casas monásticas, que ofrecían un refugio seguro para las mujeres, fue modificando el lugar y el ministerio de la mujer dentro de la Iglesia.